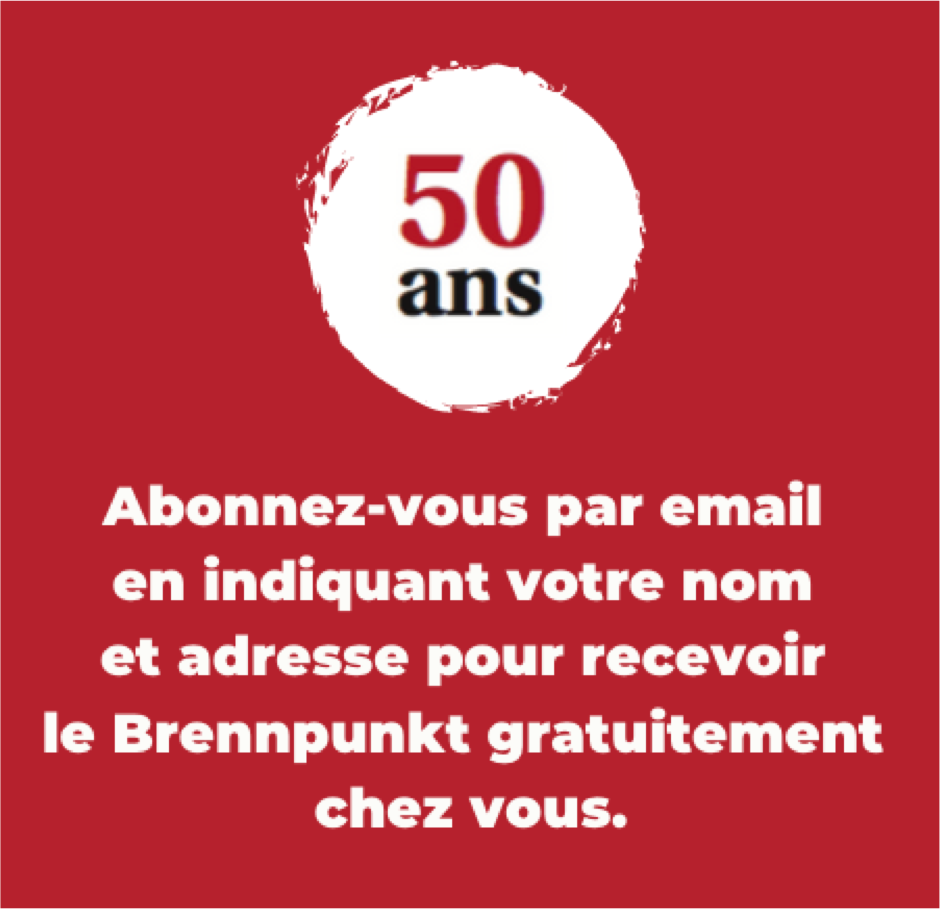En el noveno aniversario de la Agenda 2030, posiblemente el principal problema que enfrentamos es que ya casi no nos acordamos de ella. Este artículo sería diferente —y mucho más crítico— si hubiera sido escrito hace unos años; sin embargo, hoy, teniendo que defender la Agenda 2030 frente a los ataques de la ultraderecha, el contexto ha cambiado radicalmente y nos vemos con la obligación de reivindicarla.
¿Quién iba a decirnos hace no tanto que una Agenda 2030 considerada de mínimos y poco ambiciosa por múltiples organizaciones ambientalistas, feministas o de derechos humanos terminaría convertida en parte de la batalla ideológica actual, casi hasta un insulto, igual que las palabras “derechos humanos” o “ecologista”?
Hace apenas unos años vivíamos en una nube, sin darnos cuenta de lo que se estaba gestando: que el año 2025 sería el que más conflictos abiertos tendría desde 1946 y que hoy estemos viviendo el periodo más violento en décadas. No tenemos todavía una explicación única al convulso contexto internacional, y la Agenda 2030 no es culpable de ello; sin embargo, interpretarlo a través de ella sí nos ofrece algunas pistas, que este artículo intentará explorar.
La Agenda 2030 fue la interpretación global que hicimos sobre cómo debía desarrollarse el planeta. Ha sido el último de los grandes acuerdos universales, el más integral, el que mayor consenso generó y también el más recientemente cuestionado. Sus vacíos, sus críticas, su evolución y sus logros nos permiten entender algunos de los principales desafíos que enfrentaremos en las próximas décadas.
2015: un mundo tan diferente al actual
La Agenda 2030 fue aprobada en septiembre de 2015 por presidentes tan diversos como Barack Obama, Xi Jinping y Vladímir Putin, así como Muhammadu Buhari (Nigeria), Nicolás Maduro (Venezuela), el emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (Kuwait) o Hasán Rohaní (Irán). Es decir, también por líderes de los principales países petroleros, muchos de ellos con graves desafíos en materia de derechos de las mujeres. En Irán, por ejemplo, solo en 2024 se ejecutó a 31 mujeres, la cifra más alta en 17 años.
Su aprobación estuvo precedida por el proceso de consulta más amplio y participativo que Naciones Unidas había organizado hasta entonces, con una duración de tres años. Esto le dio una gran legitimidad, a lo que se sumó la unanimidad: fueron los 193 estados miembros quienes la ratificaron. Por primera vez en la historia, se incluyeron como causas del desarrollo la discriminación, la exclusión y la inequidad. Fue un entendimiento integral inédito de lo que supone el desarrollo. Con todas sus limitaciones, condicionó las estrategias de cooperación y de reducción de la pobreza en todo el mundo.
Desde el inicio, también se conocieron sus contradicciones: los compromisos no eran vinculantes; las empresas petroleras podían ignorar los objetivos de reducción de emisiones; en derechos de las mujeres o derechos humanos hubo incluso retrocesos respecto de marcos previos; la abundancia de indicadores hacía inviable su medición en países con debilidad institucional; y no resolvía la tensión entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.
A pesar de ello, logró algo extraordinario: poner a los principales actores del mundo —desde Ferrari hasta el gobierno de Zambia, desde Harvard hasta una comunidad quiché en Guatemala— a hablar un lenguaje común. Referentes como Joseph Stiglitz o Amartya Sen la apoyaron, sin ocultar sus desafíos, conscientes de que era lo máximo que podía alcanzarse en aquel momento, aunque insuficiente ante el cúmulo de desigualdades existentes.
El cambio principal que introdujo fue el famoso “no dejar a nadie atrás”, asociado a la centralidad de abordar la desigualdad en todas sus dimensiones: entre personas, entre géneros y entre países. Nunca antes había existido un consenso tan amplio sobre la interconexión de los problemas globales: que para reducir la pobreza había que reducir la desigualdad, y que no podía haber desarrollo en el Sur si no cambiaba el Norte. Fue radical, aunque no suficiente.
¿De dónde veníamos?
De 2000 a 2015 tuvimos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Eran ocho, simples, y se analizaban país por país. En 2015, cuando se revisó su cumplimiento, el balance fue optimista: la pobreza extrema se redujo a la mitad, también la tasa de niños sin escolarización; la mortalidad infantil cayó un 45 % y los contagios de VIH/SIDA un 40 %. El mundo parecía ir en la dirección correcta.
Pero los ODM eran excesivamente cuantitativos, estrechos en la comprensión del desarrollo, sin atención a la gobernanza ni a la desigualdad, y sin abordar temas fundamentales como el medio ambiente, la migración o el cambio climático. Esa mirada limitada nos cegó.
No vimos venir la tormenta
Comparada con los ODM, la Agenda 2030 fue un gran avance, pero se ignoraron las voces que la denunciaban como un mecanismo de legitimación de una globalización que, mientras beneficiara a los países occidentales, se promovía sin reparo, incluso a costa de frenar la industrialización en terceros países.
En 2015, las críticas a la globalización ya eran numerosas: Vandana Shiva, Arundhati Roy, Ha-Joon Chang, Jason Hickel, Thomas Piketty o Rafael Correa, entre otros. Todos ellos denunciaban sus efectos sobre la desigualdad, el clima, la soberanía y la democracia. Solo cuando esa globalización comenzó a generar perdedores en Occidente —particularmente entre las clases trabajadoras blancas en Europa y Estados Unidos— empezó a ser realmente cuestionada.
Desde 2014, los informes de Oxfam presentados en Davos advertían que un grupo cada vez más reducido de individuos acumulaba tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta: en 2014 eran 85, en 2015 eran 80 y en 2016 ya solo 62. En la misma línea, Thomas Piketty demostró en El capital en el siglo XXI que la desigualdad en la acumulación de riqueza es un fenómeno estructural del capitalismo, mientras Joseph Stiglitz, en El malestar en la globalización y El precio de la desigualdad, ya había advertido de cómo la globalización profundizaba esas brechas.
La Agenda 2030 tampoco incluyó una reflexión seria sobre los límites del modelo de desarrollo actual, marcado por la globalización. Un modelo que en parte supone un juego de suma cero: para que unos ganen, otros deben perder. Desde la Wellbeing Economy, o propuestas como la economía del donut de Kate Raworth, se plantea que solo es posible un futuro viable dentro de los límites planetarios.
El Sur Global lo sabía desde hace mucho tiempo
En el Sur Global se sabía desde hacía décadas que sin industrialización no hay desarrollo, pero que este resulta imposible bajo la subordinación estructural en la economía mundial. En los años 60, la teoría de la dependencia —con autores como Raúl Prebisch, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto— lo explicó e incluso se intentó aplicar mediante incentivos a la industrialización, aranceles protectores y fomento del desarrollo endógeno. Fue una teoría nacida en América Latina con eco en el Sur Global y en países como India.
Mientras tanto, Occidente se inspiraba en teorías como las de Walt W. Rostow, quien planteaba que el crecimiento seguía etapas universales, desde la sociedad tradicional hasta el alto consumo de masas. Su enfoque asumía el modelo occidental industrializado como meta universal y proponía como requisitos la inversión sostenida, la innovación tecnológica y la modernización institucional.
La teoría de la dependencia tuvo un éxito limitado en la práctica, pues no logró transformar la economía mundial ni garantizar un desarrollo autónomo. La crisis del petróleo de 1973-74 y la crisis de deuda posterior cambiaron la doctrina del desarrollo, imponiéndose el neoliberalismo a través del FMI y el Banco Mundial. Solo países como Brasil, India o México lograron resultados moderados. Aun así, su legado intelectual fue relevante y hoy sigue siendo una lente útil para analizar las desigualdades Norte-Sur, la globalización y la dinámica centro-periferia.
Occidente acepta lo que el Sur Global ya sabía
El actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la American Dynamism Summit, hizo una confesión que muchos intuían pero que pocos se atrevían a decir: Occidente utilizó la globalización para mantener a los países del Sur Global en los niveles más bajos de la cadena de valor, mediante el control monopólico de las tecnologías avanzadas y de la industrialización.
Según Vance, la irrupción de China alteró este esquema, y por ello la globalización dejó de interesar a Occidente, que ahora se protege y adopta políticas nacionalistas. En definitiva, vino a decir que el desarrollo de unos perjudica el de otros, algo que la Agenda 2030 nunca reconoció pero que resulta fundamental.
Esta misma idea se desarrolla en The Long, Slow Death of Global Development (American Affairs, invierno 2022), uno de los textos sobre los límites del desarrollo más reveladores. Los autores explican que el discurso occidental sobre el desarrollo se ha vuelto mucho menos triunfalista: la reducción global de la pobreza se explica casi en su totalidad por la industrialización de China y, en menor medida, del Este asiático. En contraste, en América Latina y África subsahariana predominan procesos de desagrarización y desindustrialización que simplifican las economías y aumentan la inestabilidad social desde 1980.
El principal obstáculo es la concentración de la manufactura en unos pocos super-clusters asiáticos, imposibles de replicar. Y aunque lo intentaran, los países empobrecidos disponen hoy de menos margen que los industrializadores tardíos del siglo XX.
A ello se suma que décadas de ajuste estructural, privatizaciones y conflictos civiles vaciaron la capacidad estatal. Hoy muchos gobiernos están capturados por élites rentistas que dependen de la exportación de materias primas y no tienen incentivos para diversificar.
¿Cuál ha sido entonces el avance de la Agenda 2030?
La última década ha sido considerada por Naciones Unidas como una década perdida para el desarrollo. Al ritmo actual, la Agenda 2030 —ya de por sí poco ambiciosa— no se alcanzaría ni siquiera en 2050.
En áreas clave como seguridad alimentaria, emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación o protección de especies en extinción, los retrocesos son evidentes. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llegó a advertir en septiembre de 2023, durante la Cumbre Climática celebrada en Nueva York, que estamos en las “puertas del infierno” como consecuencia del impacto devastador del cambio climático en distintas regiones del planeta.
De todas las metas de la Agenda 2030, solo en un 15 % estamos en camino de cumplirlas; en un 37 % se ha retrocedido y en un 48 % hay retrasos severos. Año tras año seguimos batiendo récords de temperatura global. Y el hambre no deja de crecer, especialmente en África Subsahariana, tanto en su zona central y austral como en el norte y occidente del continente.
No hay así razones para el optimismo: la Agenda 2030 no avanza por múltiples razones, pero la más importante de ellas es que el modelo actual de desarrollo no lo permite. Estados Unidos lo sabe, y por ello adopta posiciones más defensivas para proteger su industria. La globalización ha dejado de interesar tanto, y con ello la Agenda 2030.
¿Y ahora qué?
Si la falta de avances en la Agenda 2030 nos demuestra que el desarrollo es un juego de suma cero global y, por lo tanto, que el progreso de unos supone el retroceso de otros, estamos condenados a que, si no damos una confesión más honesta sobre los modelos de desarrollo global, algunas regiones sigan empobrecidas porque no logran industrializarse. Al mismo tiempo, se agudizará la competencia entre Occidente y Asia por mantener la hegemonía en sectores estratégicos clave de la tecnología y la industria. Así, podrían venir tiempos más inestables en el corto plazo.
Sin embargo, este escenario abre también una oportunidad para una conversación pendiente: la necesidad de un nuevo reequilibrio en la gobernanza global, donde Occidente no conserve un poder tan asimétrico en el control económico y en las instituciones internacionales. Solo a partir de ahí será posible sostener diálogos más honestos sobre cómo alcanzar un desarrollo verdaderamente equilibrado a nivel global, algo que la Agenda 2030 nunca consiguió ofrecer.
Es precisamente esto lo que los discursos más nativistas en países de Occidente tratan de evitar, pero con ello únicamente intentan poner puertas al cambio. Igual que después de la Segunda Guerra Mundial o de las crisis de la década de 1970, estamos en un momento en el que resulta imprescindible discutir nuevas doctrinas de desarrollo, más honestas que la Agenda 2030, capaces de contribuir a una prosperidad global que reduzca las desigualdades históricas y las lógicas coloniales que el mundo todavía padece.
No tenemos todas las respuestas, pero sabemos que la cooperación global seguirá siendo fundamental para poder cumplir con la Agenda 2030 y con las que vengan posteriormente. Debemos tener la capacidad de llegar a acuerdos globales evitando enfrentamientos entre países, avanzar hacia una reforma profunda del sistema multilateral, impulsar pactos fiscales progresivos que reduzcan la desigualdad y crear nuevas herramientas financieras y monetarias que promuevan la descentralización y la autonomía de las diferentes regiones del mundo. Todo esto sería un buen comienzo.
La agenda de los derechos humanos y feminista ha tenido avances y retrocesos las últimas décadas, pero defenderla continúa siendo más importante que nunca, la lucha contra la discriminación, por compleja que sea, es la única forma de contar con sociedad prósperas. Hay que seguir luchando, aunque parezca que en ocasiones perdemos, algunas- solo algunas- batallas.
Asier Hernando vive en Perú, es codirector de Acápacá, plataforma de los movimientos latinoamericanos para decolonizar la cooperación. Profesor sobre desarrollo y agenda 2030 en IE University, copresidente de la red EU-LAT y asesor en advocacy para European Climate Foundation. Colabora con El País entre otros medios de comunicación.